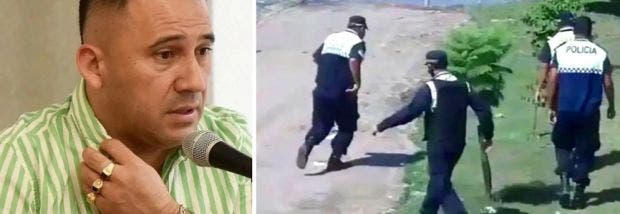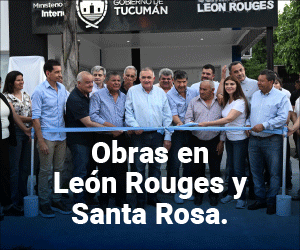“Me duelen los huesos y lloro”: la niña santiagueña que sufre por el "agua mala" y revela el verdadero rostro de Gerardo Zamora
Sábado 11 de Octubre de 2025, 15:05
En el paraje El Chañaral, a 15 kilómetros de San José de Boquerón, vive Marcela Bustamante, una niña de 7 años que crece en soledad, sin otros chicos cerca y en un entorno donde el agua está contaminada con altos niveles de arsénico. Su caso refleja una realidad extendida en el norte argentino: cientos de familias que aún beben agua no apta para consumo humano y padecen enfermedades derivadas del hidroarsenicismo crónico regional endémico (Hacre) en Santiago del Estero.Marcela es la única niña de su comunidad. Desde la muerte de su primo Nicolás, la familia se quedó sin otros chicos cerca. Pasa sus días entre los animales, jugando con barro o pedaleando sola por el monte. “A veces me duelen los huesos… lloro”, dice con naturalidad, mientras señala sus tobillos y rodillas.
Una herencia tóxica
La familia Cuellar arrastra desde hace generaciones las consecuencias del agua contaminada. Lidia padece fuertes dolores óseos, el mismo síntoma que su hija. Su padre y cuatro tíos murieron de cáncer, y los estudios de laboratorio confirmaron concentraciones elevadas de arsénico en su organismo: 2,24 microgramos por gramo de pelo, más del doble del límite normal.
El hidroarsenicismo crónico regional endémico afecta principalmente a las provincias del norte y centro del país, donde el agua subterránea contiene concentraciones naturales de arsénico. La exposición prolongada provoca lesiones cutáneas, dolores óseos, manchas en los dientes, y aumenta el riesgo de cáncer de piel, hígado, riñón y pulmón.
En la Argentina, el Código Alimentario establece un máximo de 0,01 miligramos por litro (mg/L) de arsénico para considerar potable el agua. Sin embargo, en zonas de los departamentos Copo, Alberdi, Banda y Robles, los registros oficiales indican valores que oscilan entre 0,4 y 0,6 mg/L, es decir, hasta 60 veces más del nivel permitido.
La respuesta oficial y la realidad del monte
El Ministerio de Salud de Santiago del Estero creó en 2006 el Programa Provincial de Hacre, destinado a detectar, prevenir y reducir los riesgos del arsénico en el agua. Según la ministra Natividad Nassif, el programa ha permitido realizar diagnósticos, obras sanitarias y controles en comunidades afectadas, además de estudios periódicos de agua y muestras biológicas en San José de Boquerón, Piruaj Bajo y Vilmer.
García Pintos explica que Cynnal está construyendo una red domiciliaria de agua con una pequeña planta de ósmosis inversa en Huiñaj Pozo, que permitirá eliminar arsénico, flúor y sales. “En las comunidades que acompañamos no hay agentes sanitarios permanentes ni controles regulares. La mayoría de las familias toma agua contaminada todos los días”, agrega.
Un legado de enfermedad
La historia de los Cuellar y los Bustamante es similar a la de muchas familias del norte santiagueño. Marta Romero, abuela de Marcela, perdió a su esposo por un cáncer de ganglios que los médicos atribuyeron al arsénico. “El oncólogo me dijo que debía llevar a todos mis hijos a analizarse. No podía quedarme de brazos cruzados viendo que la familia se estaba muriendo”, recuerda.
Su cuñado, Erasmo Cuellar, también muestra los signos visibles del Hacre: piel endurecida, lesiones en las orejas y manos agrietadas. “Tomamos esa agua desde chicos. De ocho hermanos, seis murieron de cáncer y yo tengo cáncer de piel. Sigo luchando”, dice.
Un entorno sin oportunidades
El aislamiento de El Chañaral se suma a la falta de infraestructura y empleo. Batista Bustamante, el padre de Marcela, trabaja como peón rural golondrina, recorriendo distintas provincias para participar en cosechas o fabricar carbón. Cuando no hay trabajo, corta postes de quebracho colorado para vender. “Sabemos que el monte se está terminando, pero es lo único que tenemos para sobrevivir”, reconoce.
El aprovechamiento intensivo del monte amenaza la sustentabilidad ambiental y económica de la región. “Les preguntamos a las familias cuántos años creen que les queda vendiendo postes y carbón, y responden que siete. Cuando les preguntamos qué harán después, no lo saben”, advierte García Pintos.
Para revertir esa situación, Cynnal impulsa pequeños proyectos productivos comunitarios: elaboración de mermeladas de tuna, costura, cerámica con arcilla local y apicultura, buscando alternativas de ingresos que no destruyan el ecosistema.

Educación, salud y futuro
Marcela asiste a la Escuela N° 344 de Cabeza del Toro, a la que llega en moto junto a su padre. Es una escuela rural multigrado con solo nueve alumnos. “Quiero ser maestra porque hay una sola en mi escuela”, dice la niña. Sus deseos son simples: “Quiero tener una cama de princesa, un ropero y una heladera”.
Su madre cuenta que apenas alcanza para comer y que los controles médicos son esporádicos. “A veces vienen los doctores a la escuela y aprovecho para que la vea un pediatra. Quiero que la revisen por el dolor en los huesos”, explica Lidia.
El guiso de fideos con pollo suele ser el almuerzo familiar, y el agua que acompaña la comida, muchas veces, es la misma que les provoca enfermedad. “Necesitamos una red de agua. Es lo más urgente. Todo lo demás puede esperar”, resume la mujer.
Un problema estructural
La Organización Mundial de la Salud advierte que la exposición prolongada al arsénico es una de las mayores amenazas sanitarias naturales del planeta. El impacto, sin embargo, no es inmediato: los síntomas aparecen tras años de consumo. Eso explica por qué generaciones enteras conviven con la contaminación sin percibir el peligro hasta que los daños son irreversibles.

Una infancia marcada por el silencio
El Chañaral es hoy una comunidad vacía. La sequía agrietó la tierra y el éxodo dejó a Marcela sola, jugando entre los árboles y los animales. Su vida transcurre en ese paisaje árido donde el agua puede ser veneno y la niñez, un lujo.
Mientras sus padres luchan por conseguir trabajo y agua segura, la pequeña sigue creciendo con la esperanza de un futuro distinto. “Me gusta estar cerca de los animales. Quiero aprender a andar a caballo”, dice, sin perder la sonrisa.
Su historia resume la de cientos de niños del monte santiagueño: vidas silenciosas, marcadas por la pobreza y la contaminación, donde el acceso al agua potable aún es una deuda pendiente del Estado.